Reseña
Jardín y la violencia del desarraigo
Por Francisco Marín Naritelli + Pablo Simonetti | Ago 31, 2016
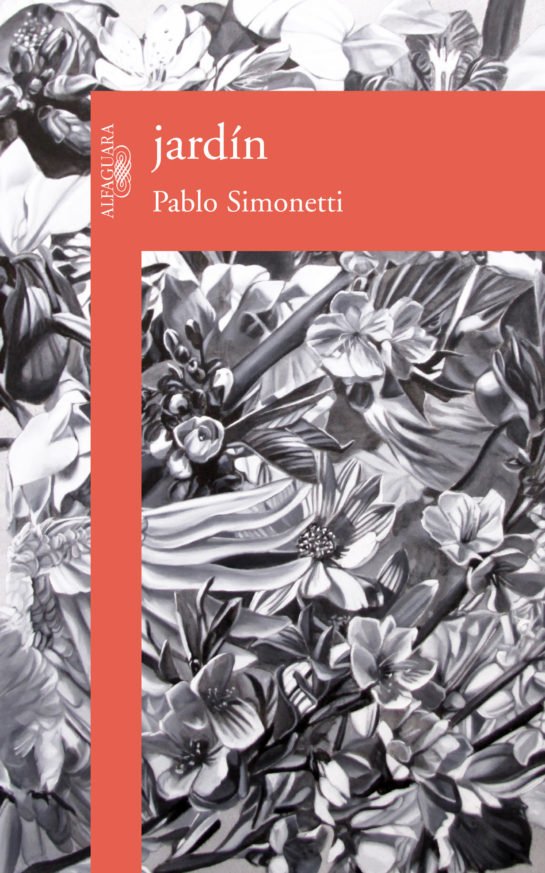 He leído muy poco de Pablo Simonetti, confieso. Algunos cuentos y una que otra novela. Aunque de lo leído, me quedo con una imagen recurrente: una pluma certera, ávida de descripciones de atmósferas y personajes que se enfrentan a contradicciones vitales, pero que no profundiza más allá. ¿Ejercicio de estilo de un autor superventas? ¿O lisa y llanamente la repetición de clichés propios de la clase social a la cual pertenece?
He leído muy poco de Pablo Simonetti, confieso. Algunos cuentos y una que otra novela. Aunque de lo leído, me quedo con una imagen recurrente: una pluma certera, ávida de descripciones de atmósferas y personajes que se enfrentan a contradicciones vitales, pero que no profundiza más allá. ¿Ejercicio de estilo de un autor superventas? ¿O lisa y llanamente la repetición de clichés propios de la clase social a la cual pertenece?
Porque en Jardín (Alfaguara, 2014), su última obra, hay la pervivencia de una memoria, una nostalgia definitiva, culposa, por lo que fue una intimidad familiar amparada por la casa de calle Las Salvias y representada por el jardín de camelias, azaleas y rododendros.
La historia es simple, en apariencia: la venta de la casa de una familia acomodada y, por consiguiente, la destrucción del jardín de plantas acidófilas, “reunidas bajo la sombra de tres quillayes, colonos de esas tierras desde antes que la ciudad los alcanzara”, como la expresión del desarraigo, del hogar, de los recuerdos de un padre fallecido y de una madre anciana que, a juicio de sus hijos, salvo el menor, estaba condenada a vivir en “penumbra”, cercada por los recuerdos de un pasado improductivo, trivial.
Luisa Barbaglia, la madre, en sentido estricto, representa la clásica estructura patriarcal de sumisión a la figura masculina del marido difunto, encarnada luego en su hijo mayor, Franco. Una madre cálida, paciente, protectora y conciliadora, pero desprovista de una voluntad radical (o en términos de Rancière, el derecho al disenso por medio de la palabra, en el reparto de lo sensible) para ejercer su autonomía, en este caso, persistir en la casa, en la cual ha permanecido por más de 40 años; y de preservar el jardín como símbolo de la unión familiar, motivo de orgullo y dedicación.
Resulta paradójico, en este sentido, que los dos personajes que se oponen, de cierta forma, a la venta y posterior destrucción de la casa sean la figura femenina (la madre ya anciana, culposa ante el amor filial y la protección del recuerdo incombustible del marido) y el hijo menor (homosexual, culposo por la recriminación familiar), recusados en su acción precisamente por los símbolos de poder, símbolos antes atesorados en el espacio privado de la casa, y que la condenan a su demolición. En este sentido, el eje temático del libro es la culpa, no así la nostalgia, como presuntamente se explicita en la lectura, la culpa de Juan, el protagonista-narrador al no poder ayudar a su madre, por no poder quebrar el monopolio patriarcal. Y la culpa es inmovilizadora, no activa, no produce un relato crítico, propiamente tal.

La principal deficiencia, entonces, es la falta de una lectura política real sobre el espacio, mutilado por el negocio de constructoras e inmobiliarias, que vaya más allá del ensimismamiento de los personajes. Aquí caben desplazamientos y significaciones propias del pensamiento neoliberal respecto al territorio urbano: el barrio, antes próspero y seguro, da a paso un lugar del todo peligroso, que hay que cercar, transformar. La casa familiar que, a medida que fallecen los moradores, abuelos, padres, se vuelve demasiado grande e inhóspita para los descendientes. Sin duda, el menosprecio por los orígenes. ¿La razón? Mantenerse en movimiento. Porque el movimiento es rechazar la quietud, el pasado. Algo así como la persistente porfía por subirse al carro del futuro. Como si el hecho de tumbar paredes, techos y cornisas fuera el preámbulo de una ejecución definitiva, la memoria. La ilusión del progreso, la individualidad. Pero en ese futuro, en aquella versión de futuro y su promesa, no hay más que salvajes edificios monumentales que cubren el cielo, cuya razón es confinar el espacio, reducirlo, transarlo, venderlo. Negocio redondo.
Cómo no reconocer, además, mi propia historia en Jardín. La casa de mi familia materna, la casa de los Naritelli, ubicada en uno de los barrios más antiguos de Talca. Esa casa de adobe y fachada continua, esa casa alargada, de murallas altas, de la cual tengo solo imágenes fragmentarias, quizá muchas de ellas reconstruidas a posteriori, esa casa que ya no existe, porque la tumbó el terremoto de 2010, en gran parte de su estructura, y que cuyos vestigios luego fueron arrasados por las máquinas.
¡Vaya memoria! ¡Cuántas cosas perdidas! Como dice Guy De Maupassant: “Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo: le devuelve la vida a los que ya no la tienen”.
Pienso, en definitiva, que esas destrucciones (mi casa, la casa de la novela de Simonetti, otras casas) no hacen más que generar un sentimiento de extrañeza, de incompletitud, un vaho que nos hace a nosotros mismos desaparecer.